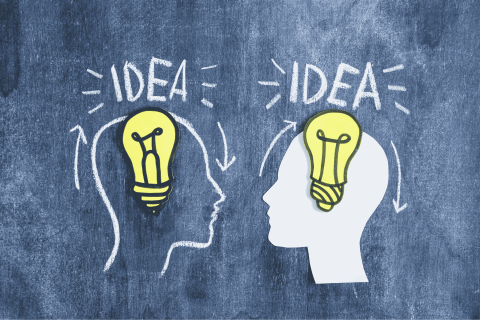
09 de Noviembre de 2025
En un artículo para Columbia Journalism Review, Julie Gerstein y Margaret Sullivan exploran cómo los periodistas están reevaluando los principios éticos que han guiado su oficio durante décadas. En tiempos marcados por la inteligencia artificial, la desinformación, las acusaciones de “noticias falsas” y la crisis económica de la industria, las autoras se preguntan si los valores tradicionales del periodismo: buscar la verdad, corregir errores, considerar todos los puntos de vista y priorizar la precisión, siguen siendo suficientes o necesitan actualizarse.
Como explican las autoras, esta reflexión forma parte de una serie publicada junto al Craig Newmark Center for Journalism Ethics and Security de la Universidad de Columbia. En ella, periodistas en ejercicio y especialistas en ética comparten cómo enfrentan los desafíos actuales: desde el manejo de fuentes anónimas y filtraciones, hasta el impacto de la IA y los modelos sin fines de lucro.
Algunos entrevistados consideran que es momento de revisar los códigos clásicos. “Las normas y convenciones periodísticas tradicionales para cubrir la política y a los políticos no fueron creadas para un presidente como Donald Trump”, dijo Rod Hicks, editor ejecutivo del St. Louis American y exdirector de ética y diversidad en la Society of Professional Journalists. En la misma línea, Stephen J. Adler, director de la Ethics and Journalism Initiative en el NYU Arthur L. Carter Journalism Institute, advirtió que “los medios no están haciendo bien su trabajo al equilibrar correctamente el valor informativo de una filtración frente al valor informativo de quién hizo la filtración y por qué”.
Otros, en cambio, defienden un regreso a los valores de siempre. “Limitar el uso de fuentes no identificadas a asuntos de interés público siempre que podamos nos ayuda a garantizar que no diluyamos la credibilidad que hace que nuestra cobertura valga la pena leerla”, señaló Elena Cherney, editora sénior del Wall Street Journal y líder del equipo de Standards & Ethics. Para Matthew Watkins, editor en jefe del medio sin fines de lucro Texas Tribune, “la necesidad de proteger al periodismo de la potencial influencia corruptora del dinero es tan antigua como la propia profesión”.
Según las autoras, las opiniones recogidas en este trabajo reflejan la importancia de sostener conversaciones abiertas y honestas entre quienes buscan un rumbo ético claro para el futuro del periodismo.
1. ¿Cómo responder cuando te dicen “Eres parcial”?
Stephen J.A. Ward
Lector distinguido en ética en la University of British Columbia
Ward sostiene que los periodistas enfrentan una paradoja: deben convencer al público de que son confiables, mientras las voces no profesionales en internet gozan de una libertad total para decir lo que quieran. “Si, aquí en Canadá, la CBC rompe un tabú cultural para ofrecer un poco de perspectiva, la crucifican con correos electrónicos que dicen ‘Están parcializados. Están parcializados. Están parcializados’.”
Sin embargo, quienes los critican no tienen reparos en consumir información de fuentes online abiertamente sesgadas. “Está ocurriendo una bifurcación”, señala Ward. Para él, el problema ha superado los límites del periodismo profesional, y la solución no pasa por leyes restrictivas ni por censura. Propone, en cambio, fomentar el conocimiento propio, la educación mediática y la colaboración entre redacciones para verificar hechos y rastrear el origen de las historias.
Según Ward, la verificación y la educación informativa se están desarrollando de manera fragmentada: una redacción hace fact-checking, otra también, pero sin un sistema coordinado a nivel nacional. “Eso carece de la convergencia, de la fuerza, que tendría contar con un sistema nacional de colaboradores con diferentes experticias que se unan para vigilar muy de cerca lo que ocurre”, concluye.
2. Si usas IA, explica cómo y por qué
Tom Rosenstiel
Autor de The New Ethics of Journalism: Principles for the 21st Century
Para Rosenstiel, la transparencia es clave cuando los medios de información recurren a herramientas de inteligencia artificial. No basta con una nota genérica en la web que diga “hacemos algunas cosas con IA”, señala, porque eso no significa nada para el público. Los periodistas deben detallar cómo la usan, aclarar qué funciones cumple y, sobre todo, especificar lo que no harán con ella.
“Estamos usando herramientas de IA para tratar de ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo de reportería. Nunca usaremos IA para reemplazar a los reporteros, para que las máquinas escriban la historia.”
Rosenstiel advierte que muchos lectores ni siquiera saben qué es un artículo de opinión, por lo que la confusión puede ser aún mayor si los medios no explican con precisión qué significa “usar IA para producir periodismo”. Ser excesivamente claro, dice, no es un problema en este terreno: la transparencia es la única manera de construir confianza en un contexto tan nuevo.
3. Una filtración anónima puede parecer un regalo. Ábrela con cuidado.
Steve Adler
Director de la Ethics and Journalism Initiative en el NYU Arthur L. Carter Journalism Institute
Según Adler, el auge de la desinformación, las teorías conspirativas y la manipulación informativa ha hecho más compleja la ética de manejar datos hackeados o filtrados de manera anónima. Cita, por ejemplo, casos recientes en los que el New York Times publicó archivos hackeados de solicitudes de admisión a la Universidad de Columbia de un candidato político, y el Wall Street Journal difundió información filtrada sobre Donald Trump en un álbum de cumpleaños vinculado a Jeffrey Epstein.
Antes de publicar, dice Adler, el primer paso debe ser verificar la autenticidad. Las falsificaciones no son nuevas, pero el uso de deepfakes y otras técnicas digitales ha elevado el riesgo. Una vez comprobada la veracidad, la siguiente pregunta es si la información es verdaderamente noticiable.
“Hasta hace poco, habría aplicado una regla simple a la información verificada, sin importar la fuente: si es noticiable, y si no participaste en robarla, tu responsabilidad es publicarla”, explica. “Pero ya no lo veo tan simple.”
Adler considera que los medios no siempre logran equilibrar el valor informativo de una filtración con la relevancia de quién la realizó y con qué intención. “Los editores, incluyéndome a mí, hemos tendido a refugiarnos en la convicción de que toda fuente tiene un motivo y que nos perderíamos muchas noticias importantes si nos centráramos demasiado en la intención del filtrador.”
Sin embargo, sostiene que los motivos sí importan, porque pueden determinar si una historia es justa o manipuladora. En algunos casos, la motivación del filtrador puede ser tan noticiable como el contenido de la filtración, o incluso más. Por eso, recomienda que los periodistas evalúen cuidadosamente la equidad de conceder anonimato a quien se beneficia de la publicación, y que, de hacerlo, incluyan en la nota un análisis sobre el posible propósito detrás de la filtración.
En un entorno de desinformación y polarización, Adler insiste en que los periodistas deben seguir comprometidos con publicar información relevante para el público, pero con mayor atención al contexto: “Debemos explicar al público por qué estamos seguros de que es verdad y por qué decidimos compartirla.”
4. No te dejes engañar por imágenes manipuladas
John Daniszewski
Vicepresidente y editor general de estándares en The Associated Press
Daniszewski enfatiza la importancia de volver a lo básico: hablar con personas reales, con nombre propio, y verificar la procedencia de las imágenes. Recomienda ampliar las fotos, examinarlas con detalle y contactar al autor para entender por qué la publicó o la envió.
Recuerda un caso reciente en el que la AP distribuyó una imagen de Kate Middleton y su familia que había sido editada para hacer que una familia ya de por sí perfecta luciera aún más perfecta. “Observadores atentos miraron la imagen y dijeron: ‘Bueno, esta manga no se alinea del todo con esta muñeca’.” (The AP terminó retirando la foto).
Según el editor, identificar el engaño será cada vez más difícil a medida que las herramientas de IA se usen para alterar fotografías. “Tal vez deberíamos usar IA para combatir las fotos alteradas”, plantea. Entre las ideas que están explorando está la posibilidad de incorporar en los metadatos de las imágenes un sistema tipo blockchain que registre exactamente dónde y por quién fue tomada la foto.
Aunque el fraude y los engaños siempre han existido, Daniszewski advierte que hoy el problema es más grave por la omnipresencia de las redes sociales, la IA y los bots. Gobiernos y grupos políticos son cada vez más sofisticados en su intento por moldear el debate público. “Eso refuerza la necesidad de periodistas tradicionales y de un periodismo de siempre, capaz de abrirse paso entre ese mar de engaños y llegar a los hechos en los que realmente podemos confiar.”
5. Cuando los políticos mienten, hay que decirlo
Rod Hicks
Editor ejecutivo del St. Louis American
Hicks sostiene que, al igual que el país, el periodismo debe evolucionar. Los cambios sociales, políticos y tecnológicos han transformado el ecosistema informativo: las audiencias ahora tienen más opciones, pero muchas de ellas son falsas o se presentan como noticias legítimas. Solo los lectores más atentos logran distinguir la verdad.
Parte de esa transformación, explica, tiene que ver con las divisiones ideológicas en Estados Unidos. “Tenemos dos Américas: una en la que la gente quiere saber lo que pasa y busca información precisa, y otra que dice querer hechos, pero en realidad busca información que confirme sus puntos de vista.” Esta segunda América, añade, quiere que se celebren las ideas en las que cree y que se ignoren o minimicen las que rechaza.
Ante esa realidad, Hicks cree que el periodismo debe tomarse en serio su papel como vigilante y narrador de la verdad. Recuerda que una de las herencias del gobierno de Donald Trump es que muchos políticos aprendieron a manipular a la prensa sin enfrentar consecuencias. “Las normas y convenciones periodísticas tradicionales para cubrir la política no fueron creadas para un presidente como Donald Trump.”
Cuando un político es acusado de algo, explica, los reporteros suelen seguir la práctica de contactar a la persona y darle la oportunidad de responder. En la era Trump, esa respuesta ha sido, con frecuencia, una mentira comprobable. “Y aun así, los periodistas tratamos esa información como siempre lo hemos hecho: la publicamos, la transmitimos, la difundimos.”
Hicks considera que eso contradice la función de contar la verdad y hace al periodismo cómplice de la desinformación. “Podemos seguir incluyendo el comentario del político, pero no debemos dejarlo sin verificación. Debemos acompañarlo con evidencia documentada de que es falso.” Para él, algunas tradiciones del oficio ya no funcionan, y la tarea es encontrar nuevas formas de transmitir la verdad a quienes todavía confían en los medios de información.
6. Perseguir la controversia lleva a “ambos-ladismos”
Subramaniam (Subbu) Vincent
Director de ética en periodismo y medios en el Markkula Center for Applied Ethics de la Santa Clara University
Vincent explica que, tradicionalmente, los valores noticiosos en los medios industriales han girado en torno al conflicto, la controversia, las celebridades, las catástrofes o las soluciones. “Si tu historia trata sobre una controversia, se considera automáticamente noticiable”, señala. “Si la propones, tus editores dirán: ‘Ah, es controvertido, hagámoslo’.” Ese enfoque, añade, genera un ciclo que se retroalimenta, pues una vez publicada la historia, otros medios la replican. Para él, este conjunto de valores, en especial la controversia, necesita ser reevaluado desde una perspectiva democrática.
Sugiere que los periodistas se pregunten si la controversia es legítima, ya que grupos antidemocráticos pueden inflarla deliberadamente en redes sociales para aparentar que existe un debate. “Una vez que eso ocurre, los periodistas se sienten casi obligados a cubrirla, porque se vuelve viral”, explica. Pero, advierte, los manipuladores mediáticos saben muy bien cómo provocar esas dinámicas.
Cita el caso de la BBC, que en 2018 reconoció haber contribuido a presentar el cambio climático como un tema en disputa, cuando para 2012 la evidencia científica ya era concluyente. “Una vez que adoptas el marco de otro y lo conviertes en parte de tu controversia, la legitimas. Y si la legitimas, después te ves obligado a cubrir ambos lados.”
La clave, dice, es determinar primero si se trata realmente de una controversia. “Una vez que sabes que es una disputa de hechos o científica, buscas tantas voces como puedas, y el problema del bothsidesism deja de aplicarse. Solo aparece cuando no hemos establecido si el asunto es realmente controvertido.”
A partir de ese criterio, propone construir una ética redaccional más clara: definir qué entendemos por controversia o conflicto y cómo abordarlos.
Vincent también introduce la idea del “café de la casa” o house brew, que describe como el código ético implícito en cada medio. “The Economist tiene el suyo; el New York Times también.” Estos códigos suelen referirse a reglas prácticas: no tener conflictos de interés, diversificar las fuentes, etc, pero rara vez los medios se preguntan cuáles son sus valores informativos o cómo determinan los bandos de una disputa.
Según Vincent, esto se ha vuelto aún más relevante con el debate sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI). Algunos grupos antidemocráticos, dice, están invirtiendo los argumentos y acusando a los medios de ser “antidiversos” por no incluir sus voces. “Eso ocurre porque nunca se explicó claramente que la diversidad de fuentes se busca en función de la verdad, no para legitimar un punto de vista político.”
7. Las audiencias están abrumadas. Escucha lo que realmente necesitan
Swati Sharma
Editora en jefe de Vox
Sharma señala que muchos medios de información enfrentan una crisis central: la pérdida de confianza del público. Reconstruirla, afirma, solo es posible si los medios hacen el esfuerzo de comprender las motivaciones y preocupaciones de sus audiencias.
“Escuchamos las mismas quejas una y otra vez: la gente se siente abrumada por las noticias y quiere evitarlas; las encuentra deprimentes; no siempre son accesibles o fáciles de entender.” Para Sharma, estos comentarios demuestran que muchos medios siguen en “piloto automático” y no han replanteado qué significa realmente poner al público en el centro.
Cambiar de rumbo no es fácil, especialmente con la caída del SEO y el surgimiento de nuevas plataformas. “La era en la que una nota de 1.200 palabras era suficiente para mantener informadas a las audiencias terminó hace tiempo”, afirma. Si bien se ha hablado mucho de explorar nuevos formatos: videos sociales, boletines y otros, lo que falta es un esfuerzo honesto por entender dónde está la audiencia y cómo acompañarla.
Deberíamos, dice, hacernos preguntas más humanas: “¿Cómo ayudamos a que la gente no se sienta abrumada por las noticias? ¿Cómo le damos la información necesaria para vivir mejor? ¿Cómo ayudamos a que entienda el mundo sin asumir que consume noticias todos los días?”
Sharma considera que los debates recientes sobre objetividad y selección de fuentes han aportado buenas ideas para abordar la crisis de confianza, pero apenas tocan la raíz del problema. “Lo urgente, dice, es reinventar el periodismo desde cero, empezando por repensar cómo podemos servir mejor a quienes nos leen, escuchan y miran.”
8. Los medios perdieron su ventaja tecnológica
Tony Cavin
Editor gerente de estándares y prácticas en NPR
Tony Cavin recuerda que antes de llegar a los estándares periodísticos, venía de un entorno más activista. En ese momento, solía cuestionar la cobertura de otros medios y preguntarse si una historia estaba presentada de forma justa o adecuada. Con el tiempo, esa mirada cambió. Según explica, comprendió que si uno realmente está en lo cierto, los hechos deberían respaldar su posición. “Y si no lo hacen, entonces hay que revisar lo que uno cree”, afirma.
Antes de la era digital, quienes querían expresar su descontento podían hacerlo en la calle, repartiendo volantes con mensajes como “Joe Biden es un idiota” o “Fin a la guerra”. Pero esos panfletos nunca tuvieron el mismo peso que lo publicado en el New York Times o el Washington Post.
Con la llegada de los medios digitales, todo cambió. Cualquiera puede producir y difundir materiales con apariencia profesional, incluso si no tienen la calidad ni el rigor de un medio de información. Cavin recuerda que al inicio se habló mucho de la “democratización de los medios”, pero esa apertura también trajo la “masificación”: un ecosistema donde el aspecto visual ya no diferencia el trabajo periodístico serio del contenido amateur. “Antes los periodistas teníamos una ventaja tecnológica. Hoy ya no. Lo único que nos distingue son nuestros estándares, nuestra ética y el cumplimiento de lo que se supone que un periodista debe hacer”, sostiene.
9. Los periodistas valen tanto como sus fuentes
Elena Cherney
Editora senior en The Wall Street Journal, donde lidera el equipo de estándares y ética
Para Elena Cherney, cuando un medio publica información basada en fuentes anónimas, está poniendo su reputación en juego. Los periodistas, dice, están pidiendo a los lectores que confíen en su palabra. Si luego se cuestiona la veracidad del artículo y el medio se comprometió a proteger la identidad de las fuentes, puede quedar solo en su defensa.
Según Cherney, en The Wall Street Journal se recurre a fuentes no identificadas solo después de una cuidadosa revisión del material y de concluir que la historia no puede contarse sin ellas. Las mejores fuentes suelen ser personas bien ubicadas y con conocimiento directo de los hechos, pero también las más reacias a hablar en público, pues hacerlo puede poner en riesgo su trabajo o seguridad.
Los editores, explica, deben equilibrar la protección de la fuente con la transparencia hacia el lector. Esto implica ofrecer el máximo contexto posible sin revelar su identidad: por ejemplo, si presenció una reunión o tuvo acceso a documentos clave. Esa práctica permite sostener la credibilidad de la información sin exponer a quienes la proveen.
El desafío se ha vuelto mayor por el aumento de las investigaciones sobre filtraciones y la vigilancia estatal, lo que ha hecho que las fuentes sean mucho más cautelosas. Además, cada vez más personas temen represalias por hablar con periodistas, lo que dificulta obtener testimonios directos.
Cherney enfatiza que los medios deben evitar recurrir a fuentes anónimas para casos meramente ilustrativos o anecdóticos. “Usarlas solo cuando se trata de asuntos de interés público es lo que garantiza que la credibilidad que hace valiosa nuestra cobertura no se diluya”, afirma.
10. Dejar que las audiencias definan la ética periodística
Kelly McBride
Vicepresidenta senior y presidenta del Newmark Center for Ethics & Leadership del Poynter Institute
Kelly McBride señala una desconexión profunda entre la manera en que los periodistas y el público hablan sobre ética periodística. Mientras los profesionales suelen enfocarse en lo que no deben hacer, como manipular videos, usar inteligencia artificial sin cuidado o engañar a una fuente vulnerable, el público habla de cómo el periodismo afecta su vida cotidiana: cómo la cobertura de crimen puede dañar comunidades, cómo la falta de ciertas voces distorsiona la realidad o cómo los medios ignoran los problemas de barrios que no conocen.
Según McBride, esas conversaciones casi nunca se cruzan, porque los periodistas han dejado fuera del debate ético a las personas para quienes trabajan. Ella compara esta dinámica con la medicina de hace décadas, cuando los doctores tomaban decisiones sin consultar a sus pacientes. En cambio, cuando la profesión médica adoptó los principios de consentimiento y autonomía, tuvo un punto de partida claro: la relación directa con el paciente. Los periodistas, dice, rara vez construyen ese vínculo con su audiencia.
En las redacciones, los debates éticos suelen centrarse en dilemas abstractos, si se debe usar el término “terrorista”, si conviene mantener la “objetividad”, sin involucrar al público. “Hasta que no incluyamos a las audiencias en estas discusiones, nuestras decisiones tendrán poco sentido, porque las personas no entienden cuál es realmente nuestro propósito”, advierte.
McBride propone que cada medio publique su misión, explique a quién sirve y qué beneficios aporta a esa comunidad. Bajo esa base, las redacciones deberían medir si están cumpliendo sus objetivos e incorporar mecanismos sistemáticos para escuchar y evaluar la retroalimentación del público.
“Las normas éticas deberían surgir de esas promesas y conversaciones”, dice. Solo así el debate sobre objetividad o lenguaje se enmarcaría en un propósito real: ofrecer información útil y confiable a comunidades específicas.
Mientras eso no ocurra, concluye McBride, la ética periodística seguirá siendo un concepto abstracto. Las audiencias sentirán que no tienen lugar en ella, dejarán de confiar en los medios y, en consecuencia, las normas que los periodistas discuten con tanto esfuerzo dejarán de tener relevancia.
11. La objetividad no es un principio ético
Joel Simon
Director de la Jornalism Protection Initiative en la Craig Newmark Graduate School of Jornalism at CUNY
El año pasado, Joel Simon dictó por primera vez un curso sobre Derecho, Ética y Seguridad en la escuela de periodismo Newmark. En una de las clases, los estudiantes analizaron el concepto de objetividad revisando los principios y guías editoriales de múltiples medios de información. El ejercicio consistía en distinguir qué elementos podían considerarse principios éticos, universales en la práctica del periodismo, y cuáles respondían a valores institucionales, propios de la identidad de cada medio. Los estudiantes coincidieron en que la objetividad pertenecía al segundo grupo.
Esa conclusión, según Simon, coincidía con su propia experiencia. Durante su etapa al frente del Committee to Protect Journalists, adoptó una visión amplia de lo que puede entenderse como periodismo y lo observó ejercerse en contextos muy distintos. En la práctica global, explica, hay muy poco periodismo que cumpla con la noción de “objetividad” en el sentido estadounidense. Muchos medios, incluso aquellos independientes del poder, expresan una línea de opinión clara o incluso ideológica. En su propio trabajo, ya sea en su cobertura temprana de América Latina o en sus escritos actuales sobre medios y libertad de prensa, reconoce que su perspectiva personal siempre se filtra en su labor.
Esa visión también encaja con la historia del concepto dentro de la profesión. Si bien Walter Lippmann introdujo la idea de objetividad como un antídoto contra el yellow journalism, esta se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, durante una etapa de concentración mediática en la que muchas ciudades grandes quedaron con un solo periódico. Su meta era alcanzar a la mayor cantidad posible de lectores dentro de una comunidad geográfica, y la estrategia de “mostrar ambos lados” resultó útil para lograrlo.
Pero las nuevas tecnologías transformaron ese panorama. La audiencia ya no está limitada por fronteras geográficas y tiende a agruparse según afinidades ideológicas, eligiendo medios nacionales o especializados que reflejan sus perspectivas diversas.
Simon afirma que sigue valorando a los medios que defienden la objetividad como un valor institucional clave, y reconoce que en ciertos contextos este enfoque puede ayudar a orientar y enriquecer debates complejos. “En otras palabras, gracias a Dios por la AP”, escribe. Pero insiste en que la objetividad nunca ha sido un principio ético universal que defina al periodismo, sino solo una de sus muchas aproximaciones. “Eso es lo que muestran la historia y la experiencia, y lo que mis estudiantes me ayudaron a ver con más claridad”.
12. Separa tus estándares de tu financiación
Matthew Watkins
Editor en jede de The Texas Tribune
El auge del periodismo sin fines de lucro ha abierto nuevas conversaciones sobre el financiamiento y la independencia, aunque la necesidad de proteger la integridad periodística de la influencia del dinero es tan antigua como la profesión misma.
Watkins recuerda que en su primer empleo en un pequeño periódico local, el concesionario de Toyota era el mayor anunciante. Cuando estalló un escándalo por supuestos fallos en los aceleradores de sus vehículos, el editor impuso una regla: cualquier nota sobre el tema debía incluir una declaración del distribuidor local. Cada vez que la AP publicaba un artículo, el equipo lo llamaba para incluir su voz.
“La verdad ineludible, señala, es que el periodismo cuesta dinero”. Sea cual sea la fuente de ingresos, proteger la integridad del medio exige vigilancia. Los anunciantes pueden intentar influir en la cobertura y los suscriptores pueden molestarse cuando se dicen verdades incómodas.
En The Texas Tribune, explica, aplican tres medidas para prevenir conflictos. Primero, buscan activamente la diversidad de fuentes de financiación: en su lista de donantes hay personas con posiciones opuestas en casi cualquier tema, pero que coinciden en la necesidad de contar con información veraz y confiable. Segundo, evitan depender en exceso de un solo financiador: “si una persona sostiene toda la operación, será difícil no temer incomodarla, incluso de manera inconsciente”. Y tercero, practican una “transparencia radical”: cada donante figura en la página “Who Funds Us?”, y toda contribución superior a mil dólares se menciona al final de los artículos que involucren al benefactor.
A veces, reconoce, esa práctica provoca ataques: hay quienes revisan las donaciones y acusan al medio de parcialidad. Pero The Texas Tribune mantiene su política de divulgación. “Nuestra misión es ofrecer a las personas la información que necesitan y confiar en que puedan formarse su propia opinión. Ese valor no desaparece cuando hablamos de nosotros mismos”.
13. Responsabilizar al poder cuando la política no lo hace
Jay Rosen
Profesor asociado de periodismo en NYU
Durante un debate presidencial en 1976, Gerald Ford afirmó: “No hay dominación soviética en Europa del Este, y nunca la habrá bajo una administración Ford”. La frase causó conmoción entre periodistas, asesores y adversarios políticos. ¿Realmente creía Ford que Polonia era libre de gobernarse a sí misma? Cuando el periodista Max Frankel, del New York Times, le pidió aclarar, Ford respondió: “No creo que los polacos se consideren dominados por la Unión Soviética”.
El analista Jeff Greenfield recordó en Politico que esa declaración “hizo que el presidente pareciera delirante… un error de debate que probablemente le costó la elección y cambió la historia estadounidense”.
Rosen contrasta ese episodio con el presente. En 2021, Glenn Kessler, verificador de datos del Washington Post, reportó que “al final de su mandato, Trump había acumulado 30.573 falsedades durante su presidencia”. Entonces, se pregunta: si en 1976 un solo error generó una crisis política, ¿cómo pudo Donald Trump realizar más de treinta mil afirmaciones falsas o engañosas y seguir siendo el candidato republicano en 2020, para luego regresar a la Casa Blanca en 2024 sin admitir su derrota?
El dilema, plantea Rosen, es qué se espera de los periodistas cuando el sistema político, del cual forman parte esencial, deja de exigir rendición de cuentas. O más aún: qué exige la ética periodística cuando la democracia misma está bajo ataque por parte de uno de los grandes partidos y su líder.
Durante la campaña de 2024, tanto Rosen como Margaret Sullivan argumentaron que los periodistas debían encontrar una forma de ser “prodemocracia” sin sustituir el papel de los votantes o los partidos. Pero esa postura sigue siendo incómoda: “Nunca olvidaré al editor que me dijo: ‘¿Prodemocracia? O sea, ¿pro-Biden, cierto?’”.
Aunque la respuesta cínica podría ser “haz lo necesario para mantener el negocio”, Rosen recuerda la frase atribuida a Sir Harold Evans: “El reto no es permanecer en el negocio, sino permanecer en el periodismo”.
Otras noticias
Cada vez más medios del Reino Unido aplican el modelo “consentir o pagar”
Las empresas de noticias fortalecen su relación directa con las audiencias
A pesar de la expectativa, los medios no están priorizando el GEO
Reconstruir la confianza desde el periodismo local































